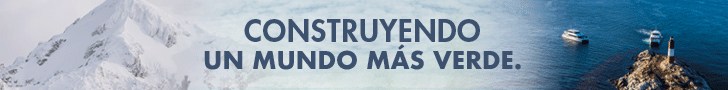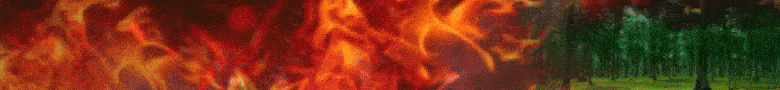
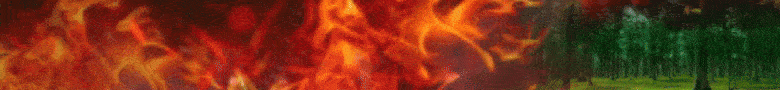
América Latina y el Caribe: Expertos Abordan la Crítica Situación de su Biodiversidad y Proponen Vías para una Conservación Sostenible
 ecovida ambiente
ecovida ambiente
Un reciente compendio de artículos, titulado "Biodiversidad en América Latina y el Caribe", editado por Matías Mastrangelo, Angelo Attanasio e Irene Torres, se presenta como una iniciativa para comunicar a un público amplio la situación y la importancia de la diversidad biológica en la región, así como nuevas perspectivas para una conservación efectiva e inclusiva. Publicado en 2025, este trabajo colaborativo entre Latinoamérica21, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI) subraya la acelerada pérdida de biodiversidad y degradación de ecosistemas que enfrenta América Latina y el Caribe (ALC). Según el Índice Planeta Vivo de 2022, la región registró una disminución del 94% en las poblaciones de vertebrados silvestres en los últimos 50 años, lo que genera impactos y riesgos significativos para sus habitantes, dada la alta dependencia de las economías locales en el capital natural.
Situación Actual de la Biodiversidad: El primer capítulo del compendio detalla diversas manifestaciones de esta problemática. Se aborda el "síndrome del bosque vacío" o "bosque silencioso", que describe a los bosques que, aunque visualmente intactos, han perdido gran parte de su fauna, afectando procesos ecológicos esenciales como la polinización y la dispersión de semillas. Investigaciones indican que en regiones como el Chocó Andino en Ecuador, más del 90% de los vertebrados medianos y grandes han desaparecido, y hasta el 88% de los bosques tropicales en ALC enfrentan defaunación. Las causas incluyen la expansión de la ganadería y monocultivos (como soja y maíz, también para biocombustibles), la construcción de infraestructuras (carreteras, hidroeléctricas), los incendios forestales y la explotación de minerales necesarios para la transición energética global.
La minería, en particular la de oro en la Amazonía, se ha intensificado y transformado en una industria a escala que deforesta grandes áreas y destruye la fertilidad del suelo, creando paisajes que se asemejan a desiertos biológicos. En 2020, aproximadamente 1.3 millones de hectáreas en la cuenca amazónica estaban afectadas por la minería de oro, lo que sumado a la contaminación por mercurio y otros químicos, impacta a millones de personas y a numerosos territorios indígenas. La creación de "corredores mineros" por parte de gobiernos en la Amazonía no ha garantizado un monitoreo adecuado ni la aplicación de legislaciones ambientales estrictas, lo que ha fomentado la delincuencia y las invasiones de territorios indígenas.
Otro punto destacado es la "ceguera vegetal", la falta de reconocimiento de la extinción de plantas, la cual supera la de mamíferos o aves. Las plantas proporcionan servicios ecosistémicos cruciales, como la protección contra tormentas (manglares), la formación de "ríos voladores" (ciclo hídrico) y la polinización. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha evaluado solo el 18% de las casi 400,000 especies de plantas conocidas, y de estas, el 38% se encuentran amenazadas. El ejemplo del cocobolo (Dalbergia retusa), una especie sobreexplotada por su madera y amenazada por el tráfico ilegal, ilustra la vulnerabilidad de la flora en la región.
Importancia y Consecuencias para el Bienestar Humano: La pérdida de biodiversidad afecta directamente la calidad de vida de las personas. La crisis hídrica en países andinos como Colombia y Ecuador, la disminución de la fertilidad del suelo y la aparición de enfermedades infecciosas están vinculadas a la degradación ambiental. Los páramos andinos son un ejemplo clave, ya que su capacidad de retención y suministro de agua para grandes ciudades y la agricultura se ve comprometida por actividades agrícolas no sostenibles y proyectos de inversión.
Los servicios ecosistémicos, definidos como los beneficios que la naturaleza ofrece para una vida saludable, están en declive, situación que se agrava por el cambio climático y los desastres naturales. Esto puede llevar a la "injusticia climática", donde las poblaciones vulnerables sufren de manera desproporcionada la escasez de alimentos, energía y agua.
En la agricultura, la disminución de materia orgánica en los suelos, resultado de la deforestación y la expansión de monocultivos, reduce la productividad y la capacidad de secuestro de carbono del suelo. Se estima una pérdida promedio del 5% al 15% de materia orgánica en ALC, llegando al 40%-75% en zonas de producción intensiva.
La salud humana está intrínsecamente ligada a la biodiversidad, aunque esta interconexión no siempre se refleja en las políticas públicas. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reporta que entre el 13% y el 19% de la carga de enfermedades en ALC se debe a factores ambientales. Un ejemplo es la sustitución de materiales naturales por plásticos en la preparación de alimentos tradicionales, como los tamales, lo que puede exponer a las personas a químicos nocivos y generar contaminación ambiental.
Vías Hacia una Conservación Transformadora: El compendio propone diversas vías para abordar esta crisis, enfocándose en la necesidad de un cambio de paradigma hacia una conservación más inclusiva y eficaz.
• Valoración plural y superación del antropocentrismo: Se sugiere ir más allá de las valoraciones puramente económicas o ecológicas, para integrar cosmovisiones, culturas e idiomas de los pueblos indígenas y comunidades locales (PICL), reconociendo sus "Contribuciones de la Naturaleza para la Gente" (CNG). Esto implica un enfoque que considera a la humanidad como parte de la naturaleza, no por encima de ella.
• Reconocimiento del papel de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (PICL): Los territorios indígenas albergan una porción sustancial de los ecosistemas menos modificados del planeta y más de un cuarto de la superficie terrestre, mostrando menores tasas de deforestación. La conservación debe considerar a los PICL como actores centrales y protagonistas en la gestión de sus territorios, integrando sus conocimientos ancestrales con la ciencia occidental. Casos como la gestión comunitaria del pirarucu demuestran la efectividad de esta integración.
• Marcos globales y cooperación regional: El Marco Global para la Biodiversidad de Kunming-Montreal (2022) establece metas ambiciosas, incluyendo la protección del 30% de la tierra y el mar y la restauración del 30% de hábitats degradados para 2030, reconociendo el papel de los territorios indígenas y tradicionales. La colaboración entre países de la región es fundamental para abordar ecosistemas transfronterizos y garantizar una implementación efectiva.
• Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) e instrumentos innovadores: La permacultura, la agricultura sintrópica y la restauración ecológica son enfoques regenerativos que buscan restaurar la biodiversidad y las funciones ecosistémicas. Los Pagos por Servicios Ecosistémicos (PSE), como el proyecto Extrema en Brasil, ofrecen incentivos para la conservación y restauración forestal. En el ámbito marino, la Planificación Espacial Marina (PEM) y los "bonos azules" (ej. Ecuador para Galápagos) se presentan como mecanismos para financiar la conservación y el desarrollo sostenible.
• Abordaje de desafíos estructurales: Se destaca la necesidad de comprender cómo los "teleacoplamientos"—interconexiones globales donde las decisiones de consumo en un punto del planeta tienen impactos ambientales y sociales distantes (ej. extracción de litio para baterías de vehículos eléctricos)—contribuyen a la pérdida de biodiversidad. Se sugiere que los países productores de materias primas participen en eslabones superiores de la cadena de valor y que se implementen regulaciones de trazabilidad, como la normativa de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación.
• Paz y naturaleza: La discusión sobre "Paz con la Naturaleza" en la COP16 (Cali, 2024) subraya la interdependencia entre la conservación y la resolución de conflictos, así como la importancia del Acuerdo de Escazú para garantizar el acceso a la información, participación y justicia ambiental.
Conclusión: El documento enfatiza que la crisis de la biodiversidad en ALC va más allá de un problema técnico, siendo fundamentalmente una crisis de valores que requiere un abordaje multifocal y transdisciplinario. Es necesario deconstruir la lógica extractivista y adoptar una visión regenerativa de la relación entre los seres humanos y la naturaleza. La implementación de soluciones requiere el fomento de la educación ambiental, el apoyo a la investigación y la garantía del acceso a la información y la participación social efectiva. La revalorización de la vida y el compromiso colectivo son esenciales para generar cambios profundos que prioricen la justicia ambiental y los derechos territoriales, buscando que el comercio internacional se convierta en parte de la solución, y no del problema, para la conservación de la biodiversidad. Ejemplos legales recientes, como la declaración del río Machángara en Ecuador como sujeto de derechos o el veredicto en Argentina por crueldad animal y desmonte, ilustran el potencial de nuevas perspectivas en la protección de la vida.
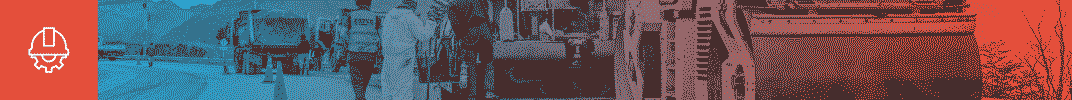
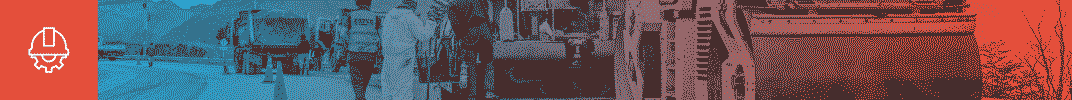


GLACIAR ALVEAR PERDIO UN 80 POR CIENTO DE SU SUPERFICIE POR CALENTAMIENTO GLOBAL

Informe técnico advierte que debilitar la Ley de Glaciares pondría en riesgo a más de la mitad de las especies de vertebrados del país

Los niños de plomo en Netflix: La impactante historia real tras la miniserie

El mar como paciente: la otra pandemia silenciosa que la salmonicultura siembra en las costas del sur

El silencio del plomo: niños intoxicados, Estados ausentes y el costo oculto del “progreso”